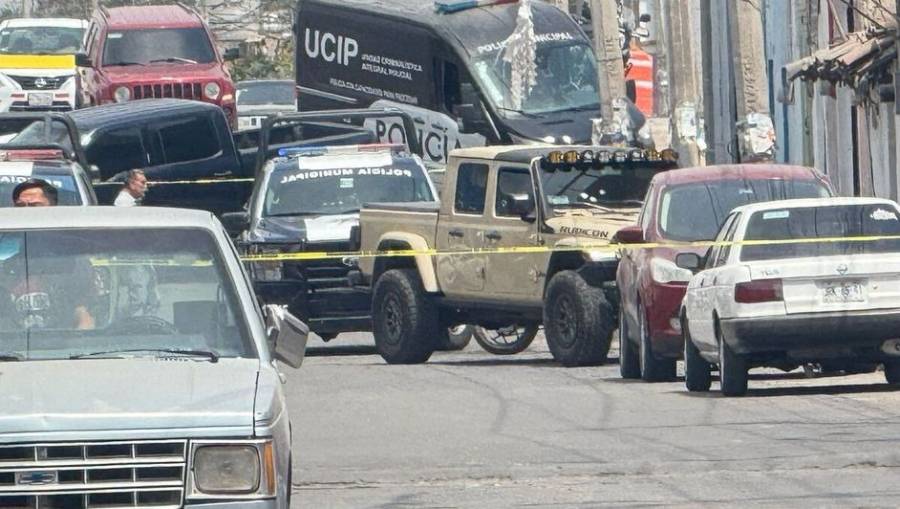Síguenos @ContraReplicaMX
Síguenos @ContraReplicaMX
La lectura resiste la pandemia en comunidades de Michoacán
Nación
Por Lucero Méndez
lucero.mendez@contrareplica.mx
Decenas de libros fueron dispuestos en la plaza de Comachuen, Michoacán, en el verano de 2015. Niños y jóvenes de todas las edades, entusiasmados, se acercaron a hojearlos y leerlos. Se sentaban en las banquetas y alrededor de ellos, como atesorándolos. Cuando los dueños de esa colección se percataron de que diariamente acudían entre 80 y 100 lectores interesados en los títulos, decidieron repetir el ejercicio las siguientes vacaciones, con más ejemplares, hasta conformar la Biblioteca Comunitaria Ambulante Comachuen.
Daisy Azucena Magaña Mejía, economista y doctora en Pedagogía, quien inició con ese desinteresado ejercicio se dio cuenta de que en su comunidad, ubicada en la meseta purhépecha de uno de los estados con mayor atraso educativo, donde 47 por ciento de la población mayor a 15 años no cuenta con educación básica, de acuerdo con la última encuesta del Inegi, no era que a las personas no les intesara leer, sino que necesitaban tener más contacto con ellos.
A partir de entonces, mediante donaciones, el acervo creció hasta contar con alrededor de 5 mil 500 títulos, por ello liberaron 2 mil 500 ejemplares para que viajaran por el estado a otras comunidades, donde las personas tuvieran acercamiento con ellos. La única condición, que todo fuera gratuito.
“No podíamos dejarlos guardados, necesitamos que los libros se lean, se hojeen y compartan”, cuenta Daisy, quien también es catedrática, por eso hizo una invitación abierta a todos los interesados en albergar la biblioteca, que permanece un mes en cada pueblo. La primera comunidad que se llevó los libros fue Cheranástico, después estuvo en Huecorio, le siguió Cherán, Arantepacua, San Jerónimo, Matugeo. Actualmente se encuentra en Santa Fe de la Laguna, donde ha permanecido debido a la contingencia sanitaria por Covid-19.
Con la llegada de la pandemia, y tras la preocupación por la falta de difusión de medidas sanitarias en varias comunidades indígenas de Michoacán, la Biblioteca, en conjunto con la asociación de parteras Mujeres Aliadas A.C. y las artesanas tejedoras de Red Cooperativa Tepeni, se organizaron para publicar el “Covid-19: Karakata sapichu”, un manual Covid en purhépecha.
A diferencia de varias librerías que se han visto en la necesidad de cerrar por la contingencia sanitaria, la Biblioteca Comunitaria Ambulante Comachuen descarta que estén en riesgo pues es una “biblioteca libre, sin financiamiento, lo que nos saca de la crisis, no estamos en un panorama crítico”.
Sin embargo, la coordinadora reconoce que en la entidad hace falta fortalecer la soberanía alimentaria y autonomía de las comunidades, en especial en tiempos de contingencia, ya que considera que son los procesos solidarios los que brindan fortaleza a éstas.
A través de la ayuda mutua entre organizaciones y comunidades se pueden construir redes de apoyo en beneficio de la población. Tal como en purhépecha existe el término jarhoajperakua, que significa ayudantías colectivas, de ida y vuelta, refiere Magaña Mejía.
Actualmente, la biblioteca no sólo es un espacio de lectura, también se ofrecen talleres enfocados en la soberanía y autonomía de las comunidades, y cuenta con el apoyo de 35 organizaciones y más de 120 colaboradores de varios estados, como Veracruz, Jalisco, Querétaro, Oaxaca y Estado de México.
“Las personas que más acuden a la biblioteca son mujeres. La mujer en general, y la purhépecha en particular, está sometida a mucha violencia. Este también es un espacio de contención, de acompañamiento, porque tanto niñas como niños no son reprimidos, se les da libertad de leer o dibujar”, cuenta la académica.
Respecto a la estrategia de la Secretaría de Educación Pública, de impartir clases en línea derivado de la contingencia sanitaria, Magaña Mejía considera que son medidas inoperantes, ya que hay zonas donde no hay energía eléctrica.
Por su parte, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán, que agrupa a 60 comunidades, se pronunció en contra la estrategia digital de la SEP ante la pandemia, al considerarla “violatoria de los derechos de los pueblos originarios, al no impartir contenidos de acuerdo a nuestras necesidades particulares, cosmovisión, idioma y cultura”. Y agregan que de los 136 mil 608 hablantes purhépechas, el 90 por ciento vive en localidades rurales, donde el 74.9 por ciento se encuentra en situación de pobreza y hay regiones donde ni siquiera hay señal de teléfono.
Envíe un mensaje al numero 55 1140 9052 por WhatsApp con la palabra SUSCRIBIR para recibir las noticias más importantes.
JG/CR
Etiquetas
2025-04-16 - 16:13
2025-04-16 - 16:05
2025-04-16 - 16:04
2025-04-16 - 15:19
2025-04-16 - 14:59
2025-04-16 - 14:57
2025-04-16 - 14:50
2025-04-16 - 13:31
2025-04-16 - 12:56
2025-04-16 - 12:52
2025-04-16 - 12:16
2025-04-16 - 12:15