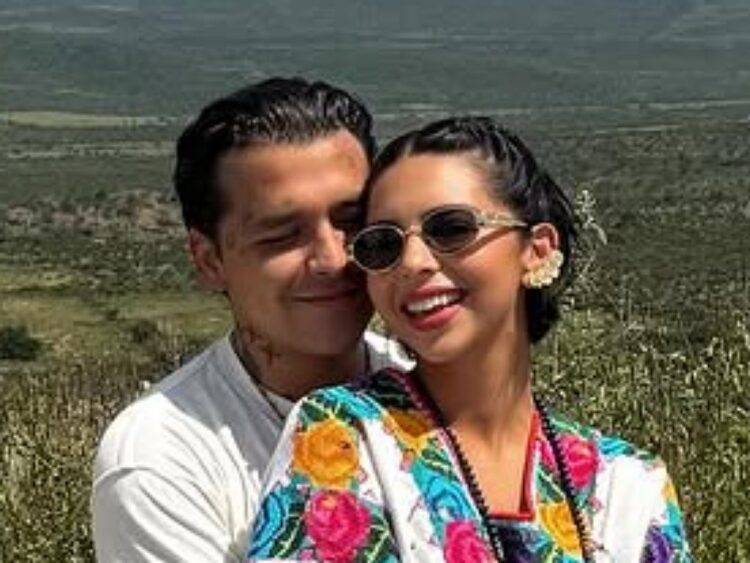Síguenos @ContraReplicaMX
Síguenos @ContraReplicaMX
Narco cultura y liturgia criminal
Columnas
La reciente presentación de un grupo musical en el Auditorio Telmex, ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco, generó polémica nacional al proyectarse en pantallas imágenes del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), junto con otros criminales reconocidos. Más allá del hecho aislado o de las responsabilidades institucionales específicas este suceso pone de manifiesto un fenómeno sociocultural mucho más profundo: la consolidación de una narcocultura que ha dejado de ser marginal para transformarse en un sistema simbólico hegemónico que disputa espacios, sentidos y legitimidades al Estado.
Desde la perspectiva de la teoría crítica, lo que estamos presenciando es la conformación de una industria cultural narca, que funciona según la lógica del espectáculo y la mercancía. Esta industria no sólo genera ganancias millonarias en el plano musical, audiovisual, literario y mediático, sino que produce y reproduce valores, modelos de vida y aspiraciones colectivas basadas en el poder violento, el enriquecimiento rápido, la impunidad y la hipermasculinidad criminal. La violencia se estetiza, se consume, se imita. El narco ya no es solo un actor económico: es una figura cultural legitimada en las formas contemporáneas del entretenimiento popular.
Más preocupante aún es el fenómeno de la sustitución simbólica del poder, que se expresa a través de nuevas formas de liturgia y ritualidad que desplazan a las autoridades legítimas del Estado. Los jefes criminales aparecen como figuras totales: son protectores, jueces, benefactores, dadores de orden y sentido. En muchas comunidades abandonadas por las instituciones, su presencia se interpreta como garantía de seguridad, empleo o justicia, por más que ésta se imponga por la vía del terror. Se les temen y se les admira, se les rinde tributo en música, grafitis, videos y altares. Se canta su nombre, se visten sus colores, se respetan sus reglas.
Esta liturgia del narco reemplaza los rituales cívicos tradicionales: en vez del acto escolar o el desfile conmemorativo, ahora se celebran cumpleaños de capos, funerales fastuosos y conciertos donde se glorifica a los criminales. Lo que antes era función del Estado -otorgar sentido a la vida colectiva, generar cohesión simbólica y establecer una narrativa nacional- hoy se encuentra suplantado por estructuras paralelas que responden a la lógica de la ilegalidad, la violencia y la dominación territorial.
Esta sustitución ocurre, claramente, en el contexto del debilitamiento de las instituciones del Estado, particularmente las de seguridad y justicia. La corrupción, la impunidad, la negligencia y la falta de presencia efectiva en vastos territorios han erosionado la legitimidad estatal. En este vacío, la narcocultura florece no sólo como entretenimiento, sino como orden alternativo.
Frente a ello, se vuelve urgente una nueva política cultural y educativa que afirme los valores democráticos, los derechos humanos y la paz. Se requiere una intervención decidida del Estado en el terreno simbólico: fortalecer el acceso a las artes, fomentar la memoria crítica, impulsar proyectos comunitarios y pedagógicos que enfrenten los imaginarios de la violencia con otras formas de significar la vida. Solo así podremos disputar el sentido común hoy cooptado por los antivalores del crimen organizado.
Investigador del PUED-UNAM