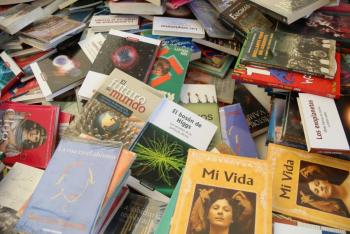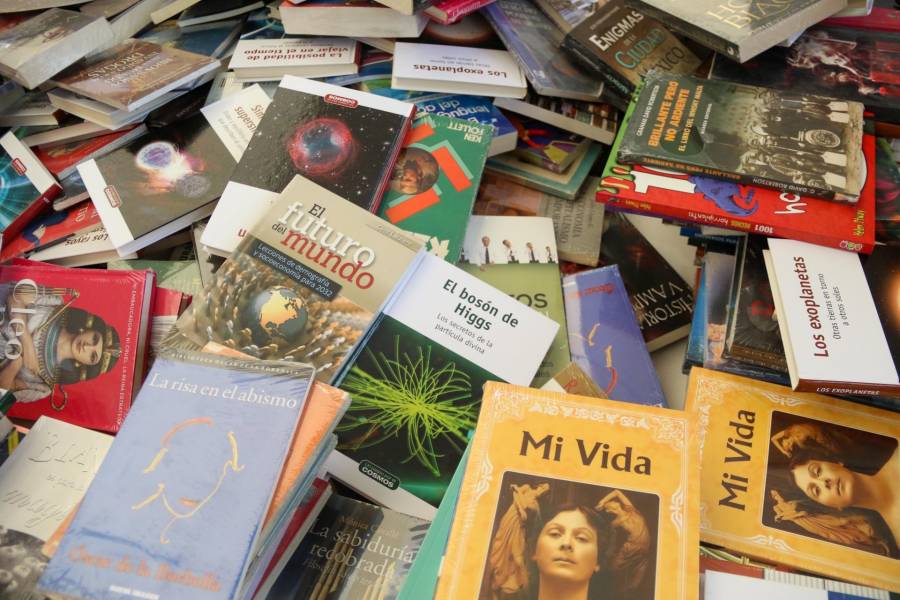Síguenos @ContraReplicaMX
Síguenos @ContraReplicaMX
Mario Benedetti: el gran poeta de la superficialidad
Entornos
RICARDO SEVILLA
Mario Benedetti — un autor que casi siempre fallaba a la hora de armar sus estructuras narrativas y que solía tocar la entraña del gran público con personajes cursis y demasiado esquemáticos— es el escritor uruguayo más reconocido fuera de su país.
Decididamente, Mario Benedetti (1920- 2009) no fue un gran lírico. Sus poemas —en donde muchos de sus seguidores han pretendido ver asuntos trascendentales—, en realidad, son objetos livianos que jamás se animan a penetrar en las cuencas del alma ni a adentrarse en los recovecos del pensamiento.
De La víspera indeleble —su poemario inaugural— a Testigo de uno mismo —su último volumen de poemas—, nos encontramos con piezas inocuas que navegan por las plácidas corrientes de la superficialidad. El lector podría atarearse buscando formas arriesgadas o símbolos renovadores. No existe nada de eso en la obra de este escritor uruguayo. Sus metáforas, que utilizaba a cuenta gotas, siempre fueron austeras.
El autor de la novela Quién de nosotros, quizá su libro más descollante, prefería utilizar el lenguaje cotidiano y entenderse con sus lectores a través de la comunicación coloquial.
Sus piezas, que son pequeños artefactos desnudos de oropel, se basan en la utilización de enunciados cortos que, una y otra vez, apelan al efectismo. Sus frases, que contienen sus pequeños dardos de melodrama y sentimentalismo, a la distancia ya sólo son capaces de asombrar a los lectores novatos.
A Benedetti jamás le interesaron los esquemas métricos, y lo más que hizo fue utilizar una o dos rimas de repertorio para ir forzando la armonía. Aunque sus piezas observan buena consonancia y simetría estructural, lo cierto es que adolecen de cadencia.
Para no perder la soltura y no meterse en problemas, el uruguayo decidió escribir apegándose a esa anómala y embaucadora forma que todo lo sume en medianías: el verso libre. Y cuando lo vemos —muy raras veces— intentando elaborar un soneto clásico, la pieza resulta completamente acartonada.
Si como cuentista nos obsequió tres volúmenes destacadísimos —Datos para el viudo, La sirena viuda y Geografías (acaso el mejor de toda su producción cuentística)—, su poesía está anegada de artefactos que sólo aspiran a conmover al lector mediante himnos lastimeros e interpelaciones que reducen a los personajes al papel de seres antipáticos y suplicantes.
Su temática no es nutrida. En sus poemas, apenas hay un puñado de tópicos recurrentes: historias de amor (muy mal correspondidos), crítica social (con sus ay ay correspondientes) y arengas solidarias que tienen el objetivo de “despertar las conciencias de todos los pueblos oprimidos”.
Mario Benedetti fue uno de esos autores que, en su función como agentes sociales, vio en la literatura —o mejor dicho: en la escritura— una oportunidad en la escritura para expresarse y dar voz a aquellos que no la tenían.
En ese sentido, su poesía tiene mucho más en común con las motivaciones de trovadores como Ismael Serrano, Joaquín Sabina, Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, Joan Manuel Serrat, Facundo Cabral o Daniel Viglietti, con quien incluso grabaría varios discos.
Infelizmente, los pocos atributos literarios de sus libros hacen palidecer a los comentaristas de su obra. Incluso, varios de sus amigos, al preguntarles sobre las aportaciones que ha legado, carecen de una defensa consistente y sólo atinan a colocarle atributos hueros, como “fue un hombre de gran honradez intelectual” o “un escritor que abrazó mejor que nadie el compromiso social”.
La crítica especializada, casi todo mundo lo sabe, fue durísima a la hora de evaluar su trabajo. Algunos lo consideraban un poeta “de segunda división” y otros tantos lo calificaban como un “poeta del montón”. Incluso, uno de sus amigos más cercanos y entrañables, el poeta gallego Xosé Luís Méndez Ferrín, entrevistado a propósito de la herencia literaria que había dejado el poeta uruguayo, sólo atinó a decir que el uruguayo había sido “una persona amigable, próxima, generosa y muy inteligente”.
Aunque muchos antologadores han intentado encajarlo en la llamada Generación del 45, al lado de autores como Ángel Rama, Carlos Real de Azúa, Carlos Martínez Moreno, Amanda Berenguer, María Inés Silva Vila e Ida Vitale, el eminente crítico Emir Rodríguez Monegal ejerció contra Benedetti una crítica inclemente y despiadada. A propósito de la obra Gracias por el fuego, por ejemplo, el ensayista opinó que los personajes del autor eran tediosos y repetitivos, como el autor: “un montevideano de clase media, mediocre y lúcidamente consciente de su mediocridad, desvitalizado, con miedo a vivir, resentido hasta contra sí mismo, quejoso del país y de los otros, egoísta por la incapacidad de comunicarse, de entregarse entero a una pasión, candidato al suicidio si no suicida vocacional...”
A decir verdad, fuera del amplio circuito de entusiastas que lo celebran, las opiniones de la crítica han sido, casi todas, implacables. El escritor Fernando Aínsa, dueño de una amplia y sobresaliente obra como ensayista, narrador y poeta, desmembró casi todos los libros de Benedetti, y sobre La Tregua, considerada por muchos la mejor novela del montevideano, apuntó: “es un texto que no se eleva nunca y, bajando la guardia estilística, asume una forma lineal y tradicional de diario íntimo, recurso que demerita el libro por completo”. Enrique Héctor Fierro Podestá, poeta que radicó durante una buena temporada en México y fue un avezado analista de la poesía uruguaya, consideró Poemas de la oficina, otro de los títulos más populares de Benedetti como: “Un libro, en fin, que vale más por sus intenciones renovadoras que por sus logros concretos”.
Distanciado del hermetismo de los grandes poetas latinoamericanos como César Vallejo o Vicente Huidobro, y abrazado tozudamente a una obra poética cívicamente comprometida, simple, realista y popular, estamos ante un autor que seguirá emocionando a las siguientes generaciones de enamorados que en las noches más febriles de amor decidan hacer un trato y, entre besos y promesas, decirse al oído: “usted sabe que puede contar conmigo”.
Envíe un mensaje al numero 55 1140 9052 por WhatsApp con la palabra SUSCRIBIR para recibir las noticias más importantes.
IM/CR
Etiquetas
2025-04-23 - 15:29
2025-04-23 - 11:51
2025-04-22 - 14:18
2025-04-22 - 12:09
2025-04-20 - 14:54
2025-04-20 - 12:03
2025-04-19 - 13:58
2025-04-19 - 07:40
2025-04-18 - 09:09
2025-04-18 - 08:27
2025-04-17 - 16:33
2025-04-17 - 15:56
2025-04-16 - 16:18
2025-04-16 - 11:45
2025-04-16 - 11:32